UNA VIEJA FOTO
Por Marita Rodríguez-Cazaux

La humedad de Buenos Aires me marea. Una sensación que siempre me ha agobiado y que, ayer, era particularmente densa. Esa incomodidad sumada a los arrebatos que según mamá y la madrina nos deparan las bodas de oro con la vida, ferozmente francas contra el reloj del cuerpo, hicieron que buscara el frescor de la galería.
Molesta, sudorosa, me recosté en el sofá de mimbre, los ojos cerrados, ablandada por un sopor pegajoso.
Iban cayendo sobre mí aquellos olores de un tiempo que me llevaba siempre a la melancolía. Bajo el perfume de las azaleas del jardín, yo bailaba abrazada a Haroldo, giraba y giraba mientras él, sonreía con sonrisa perfecta y, en mi ensoñación, volvían aquellos momentos de dicha, tardes de lecturas y música, libertades que se desmembraron cuando él dejó de estar.
Todavía nos abrazábamos al compás del pop de Abba, cuando el sonido molesto de la campanilla del teléfono sacudió la herida de distancia. Me costó llegar al aparato.
-Hola -dijo una voz joven al levantar tubo -con el licenciado Albar Peña. Habla Gastón Fraga Ponce, del estudio Fraga Ponce y Asociados.
-Está equivocado –dije, y colgué fastidiada. Volví al sillón.
Tenía en la cabeza la cara de Haroldo. En mis recuerdos, él seguía eternamente joven, eternamente audaz, mientras los que lo buscábamos, íbamos separándonos del heroísmo y de aquellos ideales por los que, miles, fueron encarcelados entre paredones húmedos, sin regresar jamás.
Yo era casi feliz trayéndolo a mis añoranzas y, este llamado equivocado me vaciaba, me desnudaba, sesgada en medio de la sombra, otra vez tratando de buscar el hilo que volviera a llevarme hasta él. Esa voz desconocida me dejaba a la intemperie, petrificada en un sueño sacudido, en medio de proyectos que quedaron tronchados sobre las mesas del bar de la facultad.
Pensé tomar una bebida fresca. Iba a la cocina cuando el teléfono sonó otra vez.
-Hola, no me diga que está equivocado, busco al licenciado Peña, lo he llamado miles de veces a este teléfono; usted evita comunicarme con él, es urgente. Hola, hola, ¿no me oye?
-Lo oigo perfecto, pero no es el teléfono del licenciado Peña, no es un estudio, es mi casa y para ser franca -retruqué molesta-, no hay nadie y soy un contestador automático, muerto de calor, con ganas de entrar a la cocina para abrir la heladera y en eso estaba.
Terminé la frase pulsando la tecla Off.
Sonó otra vez, una y otra y otra. Lo oí desde la cocina, desde el cuarto, desde el baño, bajo la ducha, cuando el correr del agua disminuye los sonidos y me imagino viviendo todavía en el campo, años antes de mudarme para estudiar en la capital. Sonó cuando leía poemas de Delmira. Sonó cuando apagué las luces del frente de la casa, mientras bajaba las persianas.
Antes de pasar al dormitorio descolgué el tubo.
Otra noche de calor, pensé estirándome en la cama, haciendo fuerza para cerrar los ojos y alejar recuerdos.
El calor de Buenos Aires se vuelve pastoso hacia la noche, llegan con la oscuridad silencios gastados, tan profundos, que me cuesta encontrar el ovillo del sueño y el malestar apenas me abandona para meterme en imágenes que vuelven a despertarme y a sacudirme de evocaciones. Por eso, me levanté temprano, regué los helechos del jardín y me senté a desayunar en la galería.
Acomodaba la cortina cuando vi el teléfono descolgado. ¿Cómo pude ser tan torpe? me recriminé, debo estar decantándome. Un desconocido llama diez veces y yo soy tan idiota de incomunicarme con el resto del mundo, siempre la misma maniática repetí imitando la voz de mi hermana y volví a conectar el aparato.
Sonó a las once cuando me estaba vistiendo para ir al negocio. Apurada, lo apoyé en el hueco del cuello mientras levantaba el cierre de la falda.
-Hola, hola, habla Gastón, me imagino que dejó de ser contestador automático. Colgué sin responder. Al minuto la campanilla otra vez. Miré el teléfono con aprensión, pensé en fortunas gastadas en terapias de apoyo, pánicos superados, fobias abdicadas, y estiré el brazo.
-No, Gastón, era Gastón, ¿verdad?, sigo siendo un contest…-
-Hola, soy yo… ¿Quién es Gastón? –gritó mi hermana del otro lado.
-Esperaba una llamada -mentí mientras me odiaba por ser tan necia.
-Bueno, bueno, después me contás. Vení a comer esta noche, llegan los chicos del campo. No nos vemos nunca, sería bueno que salieras un poco.
-Está bien -la conformé-. Llevo el postre. Imaginé la cara de mi hermana y su apuro por saber quién llamaba y para qué.
Cerraba la puerta del living cuando el teléfono volvió a sonar. Me quedé un momento escuchándolo, como si fuera una contraseña. Al atender, ya sabía que era él.
-No cortés- dijo tuteándome, Albar Peña no existe, ni me llamo Gastón ni tengo un estudio. Vivo a diez cuadras de tu casa y paso todos los días cuando regreso de la facultad. Te vi en el videoclub de la otra cuadra. Averigüé tu teléfono, no es tan difícil si te hacés amigo del dueño.
-Diste en la tecla, buen remate para una película -contesté-, quizá le ocurra a Dolores Barreiro porque no hay manera de resistirse a tanta belleza, pero a mí no, Gastón o como se llame; a mí no puede pasarme porque nadie pierde su tiempo viendo como alquilo películas.
-¿Y por qué no? -me interrumpió -.Yo creo que la gente se conoce aún antes de conocerse. Digamos entonces que te conozco desde que vi a la chica de la foto y me acordé de vos. Tu silueta, tu pelo suelto, y se me antojó que quería saber tu nombre, hablarte
-¿Qué foto? ¿De qué foto estamos hablando?
-Una foto que encontré entre las hojas de un libro, en la biblioteca de la facultad. Una foto en blanco y negro, en la que una chica de melena hippie posa sonriente al lado de un tipo alto, de anteojos. Te aseguro que la chica es tan parecida a vos que podría jurar que…
- ¿Qué facultad? -lo corté.
- Letras, voy a dar clases algunos miércoles, cuando…
Despacio, muy despacio, colgué el teléfono.
Al salir, mientras ponía la llave en la cerradura, la chica de la foto, volvía a abrazarse a Haroldo.
Molesta, sudorosa, me recosté en el sofá de mimbre, los ojos cerrados, ablandada por un sopor pegajoso.
Iban cayendo sobre mí aquellos olores de un tiempo que me llevaba siempre a la melancolía. Bajo el perfume de las azaleas del jardín, yo bailaba abrazada a Haroldo, giraba y giraba mientras él, sonreía con sonrisa perfecta y, en mi ensoñación, volvían aquellos momentos de dicha, tardes de lecturas y música, libertades que se desmembraron cuando él dejó de estar.
Todavía nos abrazábamos al compás del pop de Abba, cuando el sonido molesto de la campanilla del teléfono sacudió la herida de distancia. Me costó llegar al aparato.
-Hola -dijo una voz joven al levantar tubo -con el licenciado Albar Peña. Habla Gastón Fraga Ponce, del estudio Fraga Ponce y Asociados.
-Está equivocado –dije, y colgué fastidiada. Volví al sillón.
Tenía en la cabeza la cara de Haroldo. En mis recuerdos, él seguía eternamente joven, eternamente audaz, mientras los que lo buscábamos, íbamos separándonos del heroísmo y de aquellos ideales por los que, miles, fueron encarcelados entre paredones húmedos, sin regresar jamás.
Yo era casi feliz trayéndolo a mis añoranzas y, este llamado equivocado me vaciaba, me desnudaba, sesgada en medio de la sombra, otra vez tratando de buscar el hilo que volviera a llevarme hasta él. Esa voz desconocida me dejaba a la intemperie, petrificada en un sueño sacudido, en medio de proyectos que quedaron tronchados sobre las mesas del bar de la facultad.
Pensé tomar una bebida fresca. Iba a la cocina cuando el teléfono sonó otra vez.
-Hola, no me diga que está equivocado, busco al licenciado Peña, lo he llamado miles de veces a este teléfono; usted evita comunicarme con él, es urgente. Hola, hola, ¿no me oye?
-Lo oigo perfecto, pero no es el teléfono del licenciado Peña, no es un estudio, es mi casa y para ser franca -retruqué molesta-, no hay nadie y soy un contestador automático, muerto de calor, con ganas de entrar a la cocina para abrir la heladera y en eso estaba.
Terminé la frase pulsando la tecla Off.
Sonó otra vez, una y otra y otra. Lo oí desde la cocina, desde el cuarto, desde el baño, bajo la ducha, cuando el correr del agua disminuye los sonidos y me imagino viviendo todavía en el campo, años antes de mudarme para estudiar en la capital. Sonó cuando leía poemas de Delmira. Sonó cuando apagué las luces del frente de la casa, mientras bajaba las persianas.
Antes de pasar al dormitorio descolgué el tubo.
Otra noche de calor, pensé estirándome en la cama, haciendo fuerza para cerrar los ojos y alejar recuerdos.
El calor de Buenos Aires se vuelve pastoso hacia la noche, llegan con la oscuridad silencios gastados, tan profundos, que me cuesta encontrar el ovillo del sueño y el malestar apenas me abandona para meterme en imágenes que vuelven a despertarme y a sacudirme de evocaciones. Por eso, me levanté temprano, regué los helechos del jardín y me senté a desayunar en la galería.
Acomodaba la cortina cuando vi el teléfono descolgado. ¿Cómo pude ser tan torpe? me recriminé, debo estar decantándome. Un desconocido llama diez veces y yo soy tan idiota de incomunicarme con el resto del mundo, siempre la misma maniática repetí imitando la voz de mi hermana y volví a conectar el aparato.
Sonó a las once cuando me estaba vistiendo para ir al negocio. Apurada, lo apoyé en el hueco del cuello mientras levantaba el cierre de la falda.
-Hola, hola, habla Gastón, me imagino que dejó de ser contestador automático. Colgué sin responder. Al minuto la campanilla otra vez. Miré el teléfono con aprensión, pensé en fortunas gastadas en terapias de apoyo, pánicos superados, fobias abdicadas, y estiré el brazo.
-No, Gastón, era Gastón, ¿verdad?, sigo siendo un contest…-
-Hola, soy yo… ¿Quién es Gastón? –gritó mi hermana del otro lado.
-Esperaba una llamada -mentí mientras me odiaba por ser tan necia.
-Bueno, bueno, después me contás. Vení a comer esta noche, llegan los chicos del campo. No nos vemos nunca, sería bueno que salieras un poco.
-Está bien -la conformé-. Llevo el postre. Imaginé la cara de mi hermana y su apuro por saber quién llamaba y para qué.
Cerraba la puerta del living cuando el teléfono volvió a sonar. Me quedé un momento escuchándolo, como si fuera una contraseña. Al atender, ya sabía que era él.
-No cortés- dijo tuteándome, Albar Peña no existe, ni me llamo Gastón ni tengo un estudio. Vivo a diez cuadras de tu casa y paso todos los días cuando regreso de la facultad. Te vi en el videoclub de la otra cuadra. Averigüé tu teléfono, no es tan difícil si te hacés amigo del dueño.
-Diste en la tecla, buen remate para una película -contesté-, quizá le ocurra a Dolores Barreiro porque no hay manera de resistirse a tanta belleza, pero a mí no, Gastón o como se llame; a mí no puede pasarme porque nadie pierde su tiempo viendo como alquilo películas.
-¿Y por qué no? -me interrumpió -.Yo creo que la gente se conoce aún antes de conocerse. Digamos entonces que te conozco desde que vi a la chica de la foto y me acordé de vos. Tu silueta, tu pelo suelto, y se me antojó que quería saber tu nombre, hablarte
-¿Qué foto? ¿De qué foto estamos hablando?
-Una foto que encontré entre las hojas de un libro, en la biblioteca de la facultad. Una foto en blanco y negro, en la que una chica de melena hippie posa sonriente al lado de un tipo alto, de anteojos. Te aseguro que la chica es tan parecida a vos que podría jurar que…
- ¿Qué facultad? -lo corté.
- Letras, voy a dar clases algunos miércoles, cuando…
Despacio, muy despacio, colgué el teléfono.
Al salir, mientras ponía la llave en la cerradura, la chica de la foto, volvía a abrazarse a Haroldo.
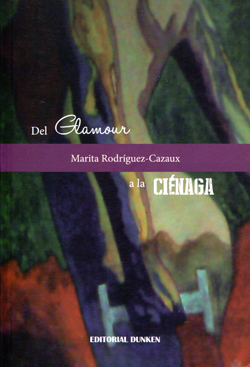


No hay comentarios:
Publicar un comentario