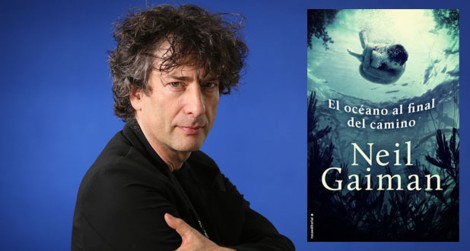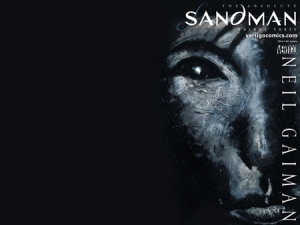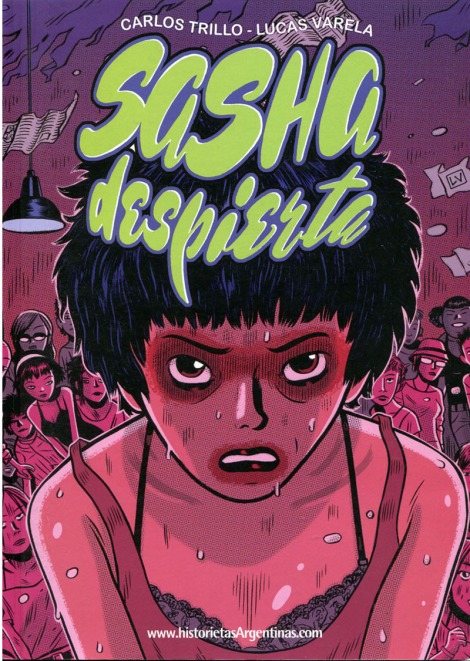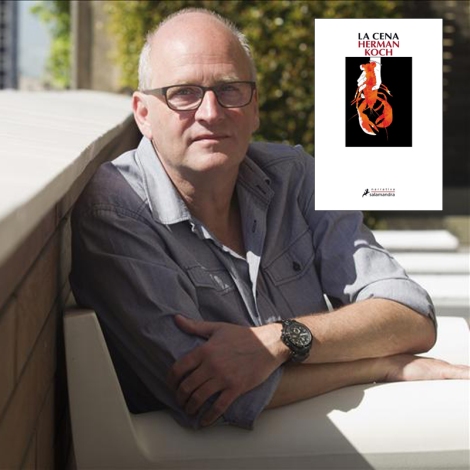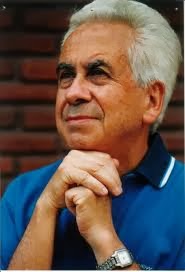CARRERA MAGISTRAL
Por El Gato Pardo

Hasta hace poco —y en los lugares más impensados—, siempre había alguno que me apabullaba por el éxito de sus avances profesionales. Bajo su diatriba toda mi humanidad quedaba boquiabierta.
La última vez, en una reunión de colegas, el desconocido recién presentado, quiso saber en qué país cursé el Master de Postgrado, qué orientación de Gestión frecuentaba y cuál idioma elegí para editar mi tesis.
Hice gesto de “en eso estoy”… “lo tengo establecido para el próximo año”… “viajo este mismo verano”… Sin embargo, el susodicho adivinó de inmediato que era solamente un recurso para que mi ego no se cayera, herido de muerte, en medio del gentío.
—Bueno, bueno —sentenció con acento misericorde — nunca es tarde.
Me apabullé, traté de hacer memoria si en alguna oportunidad me habían otorgado una mención destacada, un Honoris. Tartamudeé, recordé que tengo una carrera llana y silvestre, oficio sin prensa expuesta, brega que brega todos los días en trabajos pasados de moda.
Silencio y horror.
No cabía más que acudir a un sicólogo. Su acertada visión me salvó de saberme insignificante… durante cinco meses. Después de haberle confesado media vida, el terapeuta descubrió tantos pormenores que le pareció justo volver “pormayores” los honorarios.
Fin de las sesiones. A amañarse solito. Y no hay refute, la necesidad es la madre de todas la ciencias. Descubrí que existía una solución para frenar esta sensación de indigencia. Lo comprobé en el primer evento a mano.
—Ah, no te lo comenté, qué distracción la mía…, soy Comunicador.
Santo remedio, el que preguntó quedó anonadado. Logré su sonrisa aprobatoria. Una chica de busto pulposo se acercó interesada y el dueño de casa se felicitó de haberme invitado.
Por supuesto, puede ocurrir que quien pregunta no se repliegue, apunte cañones y quiera saber de qué se trata ser comunicador.
En ese momento, es elemental el lenguaje corporal: “Mírate, eres el colmo del bruto”, y de inmediato, una retahíla de suficiencia.
—Informa, notifica, transite, entera, avisa, anuncia, participa, revela. Dotado de luces para conversar, relacionarse, alternar, codearse, compartir.
El tío trastabilla. Aprovecho.
—Vamos, para ponerlo en claro: Un enemigo de estar con la boca cerrada, a ver si te enteras.
Y, por si vuelve al toro, le monto la cantidad de diferentes y variados tópicos de Comunicación.
Claro que me callo algunas cosas, hay secretos que nobleza obliga. Como que algunos títulos no son habilitantes, ni siquiera acreditados. Pero qué importancia tiene esa nimiedad. Lo importante es que un Comunicador siempre tiene algo para decir. Aún a contrapelo del momento adecuado y a pesar de que sus conocimientos lleguen al descrédito y hagan agua. Lo potable, es que no deje de parlamentar. Algo así como lo que decía mi madre: “Si lo dejan hablar, no lo ahorcan”.
Parlotear, y con el aval de que no hace falta instruirse. Basta pasarle una ojeada a Internet y pescar algún dato suelto, temas es lo que sobran. Y si son imprecisos, mucho mejor. Nada se pierde, todo se transforma, y el reciclado es sabrosa oportunidad. Vamos para adelante.
Afortunadamente brinda ayuda la dinámica apabullante. Lo que ahora nos entra por los ojos, al parpadear ya pasa a ser pasado. Y hay que apurarse a decirlo, así ya podemos darle curso luego a otra chorrera de palabras que, por ley de vida, darán lugar a otras miles de novísima generación que abren los ojos por vez primera.
Para remate a favor, hay tanta novedad en el tema de grados y subcarreras, surgentes en niveles sociales, políticos, artísticos, publicitarios, humanitarios,… ¡El horizonte no tiene fronteras! Al menos esto lo pone claro la publicidad que alienta a encauzar futuro de éxito inmediato.
A lo que iba. Ya lo tengo resuelto, he dado en la tecla. Ahora me siento completo.