LA GEOGRAFÍA DEL ESPANTO
Por Marita Rodríguez-Cazaux

Todo empezó una madrugada cuando mamá sorprendió debajo de la cama al novio de mi hermana y la abuela gritaba desde el patio ¡Es un monstruo, es un monstruo, burlarse así de una niña! y sacudía los brazos, desmelenada, mientras el muchacho saltaba en calzoncillos el cerco de ligustro.
No lo volvimos a ver, sin embargo comprendí sin refute que los monstruos habitaban debajo de las camas provocando fatalidades y, desde aquel día nefasto, un miedo extraño, denso, se apoderó de mi voluntad y no pude dejar de pensar que me acecharían bajo sillones, poltronas, catres, para hacerme el más infeliz de los mortales. Con este espasmo de temor, cursé la escuela primaria en brazos de la maestra, no fuera que una mano subterránea me retorciera las piernas.
Más tarde, en la secundaria no asistí a las clases de gimnasia, engañando a mis padres con reiteradas excusas, pero en verdad, se lo confieso, temía ver dentro de los gabinetes del vestuario los ojos saltones del monstruo y que mis compañeros descubrieran mi pavor.
Ojeroso y desesperado, repitiéndome que semejante espanto aguardaba a que entrase en el sueño para atacarme, un sudor frío me resbalaba por la espalda cada vez que me ponía el pijama para meterme en la cama. No hubo noche que no tiritara antes de caer rendido en malos sueños en los que, ya supondrá, aparecía el monstruo de marras.
Así continuaba mi vida sin que nadie sospechase mi terror. Ni siquiera mi primera novia, a la que nunca llevé al cine y mucho menos a los bancos de la plaza, y juraría que me dejó por eso mismo. Usted debe saber cómo ayudan ciertas situaciones para llegar a otras que a las mujeres les parecen esenciales. Para sintetizar, no quedaba más que consultar al psicólogo.
Atendía en un consultorio con sala de espera plagada de sillas y me invitó a recostarme en un diván negro, de cuero. Bajo sus patas, raptaba mi peor enemigo. El que traspasaría los abismos del mal para helarme la sangre, riéndose cruelmente de mis desdichas. Es de imaginar, escapé al minuto de haber entrado.
Busqué otro terapeuta, resultó ser una pelirroja agradable y voluminosa que me instó a pasar a una salita y me hizo sacar la ropa, porque las técnicas modernas exigen desprendimiento de personalidad enfermiza y, a juicio de la pelirroja, yo la tenía en la ropa.
Desnudo y avergonzado hablé durante una hora, sin sentarme y sin salir del rincón más oscuro del cuarto. Cuando terminé mi confesión, la sorprendí dormida sobre el escritorio, dando boqueadas desparejas. Me vestí y me lancé por las escaleras temeroso de encontrar al contendiente siniestro dentro del ascensor.
Fracaso tras fracaso, conseguí una recomendación para trabajar postulándome como bibliotecario de un círculo cultural.
El primer día removí papeles, prolijeé libros, acomodé carpetas, sacudí el polvo de los estantes. De penetrar en el archivo, ni hablar. No podría dar un paso en esa bóveda donde debía estar buscando la salida el fantasmal espectro de Quevedo, los ojos afiebrados del animal que hirió a Horacio Quiroga, el monstruo hermano del Minotauro.
En este estado de indefensión pasé tres días, al siguiente la conocí. Era la secretaria del gerente y la chica más simpática y franca que pueda imaginarse.
La invité a tomar un café en la barra, porque mi fobia también se dirigía a las mesas ornamentadas con manteles.
Una inexplicable llaneza nos fue acercando, al tiempo descubrimos que estábamos enamorados. Naturalmente, nos casamos.
Para abreviar, la noche de bodas me negué rotundamente a acostarme sobre la cama cubierta por un edredón de seda que caía hasta la alfombra.
Ella debió suponer que era una de mis bromas y siguió el curso de mi estrategia de buen talante. Fue acoplándose a mis fantasías y hasta le parecieron divertidas las sorprendentes posiciones verticales que pude ejercitar para no desencantarla. Todo un éxito.
Lejos de molestarse, se sintió completamente dichosa; mire qué paradoja, ella piensa que soy el mejor de los amantes. Debiera escucharla hablar de mis recursos amatorios, se sorprendería.
Ya ve, amigo mío, la pasión es como las fobias, inmanejable.
No lo volvimos a ver, sin embargo comprendí sin refute que los monstruos habitaban debajo de las camas provocando fatalidades y, desde aquel día nefasto, un miedo extraño, denso, se apoderó de mi voluntad y no pude dejar de pensar que me acecharían bajo sillones, poltronas, catres, para hacerme el más infeliz de los mortales. Con este espasmo de temor, cursé la escuela primaria en brazos de la maestra, no fuera que una mano subterránea me retorciera las piernas.
Más tarde, en la secundaria no asistí a las clases de gimnasia, engañando a mis padres con reiteradas excusas, pero en verdad, se lo confieso, temía ver dentro de los gabinetes del vestuario los ojos saltones del monstruo y que mis compañeros descubrieran mi pavor.
Ojeroso y desesperado, repitiéndome que semejante espanto aguardaba a que entrase en el sueño para atacarme, un sudor frío me resbalaba por la espalda cada vez que me ponía el pijama para meterme en la cama. No hubo noche que no tiritara antes de caer rendido en malos sueños en los que, ya supondrá, aparecía el monstruo de marras.
Así continuaba mi vida sin que nadie sospechase mi terror. Ni siquiera mi primera novia, a la que nunca llevé al cine y mucho menos a los bancos de la plaza, y juraría que me dejó por eso mismo. Usted debe saber cómo ayudan ciertas situaciones para llegar a otras que a las mujeres les parecen esenciales. Para sintetizar, no quedaba más que consultar al psicólogo.
Atendía en un consultorio con sala de espera plagada de sillas y me invitó a recostarme en un diván negro, de cuero. Bajo sus patas, raptaba mi peor enemigo. El que traspasaría los abismos del mal para helarme la sangre, riéndose cruelmente de mis desdichas. Es de imaginar, escapé al minuto de haber entrado.
Busqué otro terapeuta, resultó ser una pelirroja agradable y voluminosa que me instó a pasar a una salita y me hizo sacar la ropa, porque las técnicas modernas exigen desprendimiento de personalidad enfermiza y, a juicio de la pelirroja, yo la tenía en la ropa.
Desnudo y avergonzado hablé durante una hora, sin sentarme y sin salir del rincón más oscuro del cuarto. Cuando terminé mi confesión, la sorprendí dormida sobre el escritorio, dando boqueadas desparejas. Me vestí y me lancé por las escaleras temeroso de encontrar al contendiente siniestro dentro del ascensor.
Fracaso tras fracaso, conseguí una recomendación para trabajar postulándome como bibliotecario de un círculo cultural.
El primer día removí papeles, prolijeé libros, acomodé carpetas, sacudí el polvo de los estantes. De penetrar en el archivo, ni hablar. No podría dar un paso en esa bóveda donde debía estar buscando la salida el fantasmal espectro de Quevedo, los ojos afiebrados del animal que hirió a Horacio Quiroga, el monstruo hermano del Minotauro.
En este estado de indefensión pasé tres días, al siguiente la conocí. Era la secretaria del gerente y la chica más simpática y franca que pueda imaginarse.
La invité a tomar un café en la barra, porque mi fobia también se dirigía a las mesas ornamentadas con manteles.
Una inexplicable llaneza nos fue acercando, al tiempo descubrimos que estábamos enamorados. Naturalmente, nos casamos.
Para abreviar, la noche de bodas me negué rotundamente a acostarme sobre la cama cubierta por un edredón de seda que caía hasta la alfombra.
Ella debió suponer que era una de mis bromas y siguió el curso de mi estrategia de buen talante. Fue acoplándose a mis fantasías y hasta le parecieron divertidas las sorprendentes posiciones verticales que pude ejercitar para no desencantarla. Todo un éxito.
Lejos de molestarse, se sintió completamente dichosa; mire qué paradoja, ella piensa que soy el mejor de los amantes. Debiera escucharla hablar de mis recursos amatorios, se sorprendería.
Ya ve, amigo mío, la pasión es como las fobias, inmanejable.
Publicado por periodicoirreverentes, enero 23, 2014
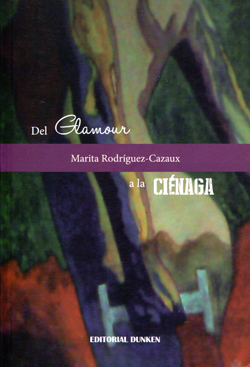

No hay comentarios:
Publicar un comentario