LAS AGUAS
Por Marita Rodríguez-Cazaux

-Otra vez -dijo el polaco y plegó el cuerpo sobre la abertura de la única puerta del frente -.Ya siento el olor Lucía. Traé a los chicos.
Una mujer entró al cuartito sin ventana, levantó a un chico de la cuna y sacudió a otros dos que dormían juntos en una cama.
Un olor denso cruzó la puerta abierta y se metió hasta la cocina, donde ella se apuró a guardar galletas caseras en una bolsa.
Cuando salieron hacia el camino de las chacras, un viento les dobló la cara sobre el pecho y los chicos se apiñaron estremecidos.
Al dejar atrás el galpón, el agua ya caía como cimbronazos sobre ellos. Nubes violetas flotaban en una corriente inquieta que precipitaba aún, más agua.
-Tenemos que llevar el arado -dijo el polaco a la mujer -.No podemos perderlo.
Retrocediendo unos palmos llegó a la huerta. Lo arrastró hasta la tranquera, con manos fuertes se lo colgó de los hombros.
Al mirar hacia arriba, un cielo color de herrumbre y un rayo distante y serpentino le achicó las pupilas grises. Todo se iluminó de fuego y los árboles se doblaron como campesinos al sol.
Un espanto que los enmudecía, iba obligándolos a avanzar despacio, dentro de latigazos fríos. La mujer arropaba al chico pegándolo a su pecho empapado, el aguacero cayendo sobre ella, la descarnaba.
Escarbando los charcos, el polaco, caminaba detrás de ellos. Amalgamado al arado, cerradas las manos como tenazas sobre el hierro, sus pies se hundían en el lodo. El año anterior había comprado ese arado en el almacén, le había costado la ganancia total de la cosecha.
Estampidos y fulgores le cegaban el camino. La lluvia, como cuchillos, se le clavaba en la cintura y le agarrotaba el cuello. Casi no veía, pero sabía que las sombras que caminaban adelante, eran su familia.
A ratos llegaba un llanto menudo, podía escucharlo a pesar del zumbido que retumbaba dentro de su cabeza como el galope de los zainos arriados hacia el monte.
La estación, en el alto, se divisaba recortada en el camino, rodeada de una negrura brumosa con sus techos de cinc pintados de amarillo.
Al doblar la esquina un caballo pasó al galope, pero el polaco no divisó quién lo montaba. Un estallido frío volvió a mojarlo y a llenarle la boca de algo espeso. Todo el campo era un pantano.
El agua entraba más allá de los ranchos, chispas azules iluminaban el cielo y lo partían en dos, dejando caer astillas de vidrio.
-El mismo infierno -silabeó el polaco bajo la lluvia rotunda, inclinado por el peso, desajustado el equilibrio, apretado al arado, bamboleándose como un espantapájaros. Un calambre inesperado y atroz le adormeció los hombros.
Por la ruta que llevaba a la colonia se ahogaban en canales marrones ramas tronchadas, pedazos de cobertizos, tranqueras astilladas.
En medio de tanta pérdida, el hombre oía como un ronquido su propia respiración, un jadeo desconocido, cada vez más pesado, que le subía por la garganta.
Pasos adelante, su familia avanzaba. Desdibujados por el anochecer ocre, apenas podía verlos; adivinó que habían llegado a la loma.
Allí se detuvieron. Su imagen resquebrajada le entró en los ojos.
Un viento fuerte sobre la nuca lo hizo caer de bruces sobre el lodo y un resplandor rojo lo estremeció.
Se le aflojaron los brazos y el arado rodó un trecho por el barro y empezó a caer por el declive, resbalando, precipitándose hasta el puente y de allí a las aguas.
El polaco no lo supo.
———-
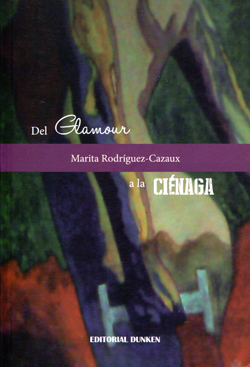

No hay comentarios:
Publicar un comentario